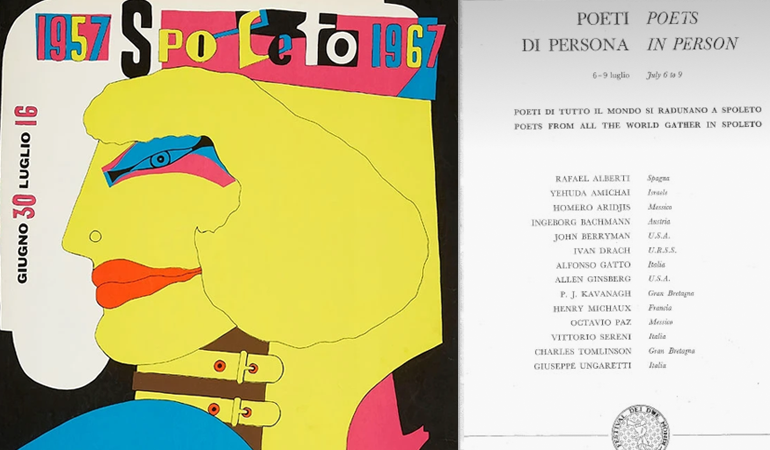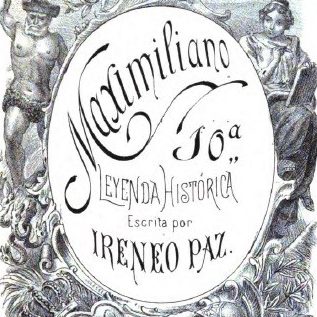Crónica de un estreno remoto
Emilio Carballido
Año
1956
Lugares
Ciudad de México, México
Tipología
Análisis y crítica
Temas
Primer retorno a México (1953-1962)

La hija de Rappaccini*, única obra dramática de Octavio Paz, fue estrenada en 1956. Los comentarios que hizo la crítica, tanto entonces como después, podrían resumirse en dos pequeños puntos: A) el diálogo es poético. B) Se trata de la adaptación de un cuento de Hawthorne. En torno a esto, vaguedades elogiosas o vaguedades adversas. Lo más curioso de ambas observaciones es que son tan obvias como desdeñables.
Cuando en el mundo del teatro un autor llega a tener altura poética, es de rigor señalar esto como un raro clon, precioso. Lo poético suele darse gratis y quien intente producirlo deliberadamente obtendrá, en los mejores casos, hueca retórica. Ahora, si quien escribe es un reconocido depositario del don, Octavio Paz, y si es éste su primero y único drama, ¿no sería pertinente buscar si tiene el diálogo calidad dramática?
En cuanto al término adaptar: posee un matiz preciso, que sugiere inmediatamente los trajes viejos adaptados a la medida del hermanito menor por un sastre remendón. Adaptar, esto es, modificar algo cortándole aquí, aumentándole allá, y así con un producto original se logra uno derivado y subordinado. Un cuento sufre ligeras modificaciones y se vuelve un drama. Para usar el ejemplo más ilustre: ciertas novelas italianas son cuidadosamente parchadas y remendadas por un autor inglés con buen oficio: el subproducto nos resulta Romeo y Julieta, Otelo... Porque según quienes usan el término eso es el procedimiento. Vayamos al caso peor: las acciones de una excelente narración son usadas para un mal drama. Estaremos ante dos obras independientes, válida una, nula la otra. ¿No convendría olvidar, ya para siempre, el insensato terminajo “adaptar al teatro”? Forma y fondo son una misma cosa: modificando la primera alteramos al segundo. Crear una forma nueva para una anécdota existente es, simplemente, crear. Quien toma una anécdota ajena y la usa para sus propios fines está haciendo un trabajo de creación y el resultado debe juzgarse en su propio terreno, pues no son las anécdotas por sí mismas las que dan valor a las obras, sino los tratamientos.
Comentemos pues: que en 1956 Octavio Paz estrena una obra dramática, dirigida por Héctor Mendoza, con escenografía de Leonora Carrington. Con Manola Saavedra en el papel titular. Carlos Fernández como Juan y Juan José Arreola como el doctor Rappaccini. (Arreola, hombre de múltiples talentos, a su fama de escritor pudo añadir en esa época la de excelente actor, así como en los últimos años ha sumado la de fino y sensible pintor).
Se ha nombrado ya a Hawthorne: podemos considerar lo que ambos autores se preponen con sus obras, lo que ambas son. El narrador es bastante explícito en el ingenioso prologuito que inicia el cuento: allí se juzga y se critica con humor, indulgencia y esa ambivalente humildad de los escritores ante la crítica, a la cual parece dirigido dicho preámbulo. Disfrazándose como Aubépine, oscuro cuentista francés, Hawthorne dice de sí que “sus escritos, para hacerle justicia, no están del todo desposeídos de fantasía y originalidad; podrían haberle ganado mayor reputación si no fuera por su inveterado amor a la alegoría...y dicho amor nos vuelve explícita la historia de Rappaccini, pero no obvia. El doctor es un científico que anticipa la moral de los investigadores del átomo; naturista y botánico, experimenta con su propia hija, convirtiéndola en ser de destrucción, que respira veneno y de veneno vive. El intento de conseguirle una pareja en el enamorado Giovanni, falla, la hija muere al tomar un antídoto y (aquí el cuento adquiere una riqueza más allá de la alegoría) un veneno se muestra más patente en el alma de Giovanni que era el cuerpo de Beatrice; ella, en su aislamiento ponzoñoso, es más pura que su amante, cargado con el contacto del mundo y con el viejo pecado original.
Es interesante que Octavio Paz, contemporáneo nuestro, no cayera en la fácil tentación de hacer un alegato contra los idólatras de la ciencia, responsables de Hiroshima y de las guerras bacteriológicas. Conserva el tema intacto y resulta para el espectador casi tan perceptible como en Hawthorne. Pero el énfasis de Paz está en la magia, y desde la primera imagen de la obra hace sentir hacia donde dirige nuestra atención.
Dije: la primera imagen, no las primeras palabras. Quizá para advertir ya que la obra no es verbal, no es un largo discurrir de bellos textos y acción nula. El diálogo es dramático en el sentido de que avanza mientras va sirviendo a situaciones y caracteres, aunque tiene la cualidad algo operática de detenerse en momentos para amplificar líricamente las escenas, explorándolas a fondo.
El Mensajero es un personaje que comenta, como un coro, en forma semidirecta o tangencial, las ocurrencias de la acción. No nos parece un recurso griego, lo sentimos más bien asiático. Algo en los procedimientos de la obra nos atrae a la mente el teatro Noh, o el drama tibetano, o más cercanamente, el de Yeats. Pues hay también el uso de la pantomima, planteada primero en forma realista, como para establecer el recurso, y desarrollada luego con gran habilidad y a un nivel de muy mañosa y apta artesanía dramática. Este, es, tal vez, lo primero que debieron advertir los cronistas de hace ya 14 años: que un original y apasionado experimentador del foro estaba usando los servicios de un alto poeta lírico y que el segundo está supeditado a las necesidades del primero. Octavio Paz dramaturgo tiene sentido de espectáculo y sabe el peso de un golpe de luz, de ciertos gestos, de ciertos objetos. Es incluso capaz de constreñirse a un simple decorado doble: un fragmento de recámara con balcón y un jardín.
La acción avanza a prisa y por momentos hay saltos u omisiones: en vez de un puente de transición por el cual se deslicen los acontecimientos, se empalman unos con otros y de un planteamiento pasamos a un clímax. V gr. en el primer encuentro frente a frente de Juan y Beatriz, llegamos casi instantáneamente a un alto momento de éxtasis amoroso. El recurso es legítimo y pueden encontrársele paralelos nuevamente en el teatro asiático, o incluso en el más enfáticamente épico de Brecht, cuando rechaza la convención de la continuidad psicológica (La Madre).
La caracterización es de trazo amplio, da los gestos precisos, se sirve bien de la palabra y tiene una sola excepción en el pequeño reparto: el doctor Baglioni, personaje infortunado, abandonado por el autor, que apenas le apunta borrosamente las razones de su conducta y lo hace actuar con precipitación y motivación rala. Inclusive su lenguaje no llega a tener la precisión estilística que los demás poseen.
Decíamos que el Mensajero marca la ruta de la obra: figura andrógina, salida del Tarot, desde su aparición da paso a varios niveles de realidad, o más bien nos coloca en el punto donde se entrecruzan diversas realidades. Aquí, más que en el mundo de Hawthorne, nos encontramos en el de Hoffman. El tema mismo, difiere de la fuente en forma muy enérgica: el cuento está centrado en una problemática moral, con un claro sentido de culpa, inocencia y pecado. El drama está enfocado ambigua mente hacia la magia y el amor, con el énfasis puesto en ese concepto de realidad que nos sugiere, insinúa y traza la voz del Mensajero. No se trata del sueño y la vigilia (como inexplicablemente ha sugerido algún crítico) sino de la acción activa de un creador ignorante sobre la Creación; se trata de un brujo y sus artes, para decirlo brevemente. Hay alusiones frecuentes a las ciencias herméticas, a la ambigüedad de términos inseparables que son caras de la misma moneda, filos del mismo cabello: vida y muerte, bien y Inal, maleficio y beneficio. A esta ruta temática la ilustra una acción claramente diseñada. O digamos mejor: a esa temática nos lleva el buen diseño de la acción. La obra negra que emprende Rappaccini es eficaz sólo hasta cierto punto porque su ciencia es limitada y él soberbio: “Ignoro muchas de las propiedades de las plantas”, dice Beatriz, “y mi padre tampoco conoce sus secretos, aunque él diga otra cosa”. Y es así como la creación de un ser excepcional, formado de venenos ígneos. conduce a la inversión de ciertos elementos de la Crucifixión: Beatriz apura un cáliz que su padre quiere apartarle de la boca y es el padre quien se lamenta al final: “Hija, ¿por qué me has abandonado?” Esta copia siniestra, inepta, de la Creación, se muestra en varias réplicas perversas: un jardín paradisíaco-mortífero donde una Eva debe esperar la creación de un Adán, un árbol terrible del cual deben comerse los frutos, un padre que hace de la hija una encarnación maligna.
La obra se mueve con libertad y desenvoltura, con una inspirada fuerza de movimiento llena de esos pequeños aciertos que no son fruto del aliento lírico sino del dramático. La primera frase de Isabel, la vieja sirvienta, nos planta oportunamente en un ambiente tortuoso: entran a la recámara de Juan, ella comenta: “Al fin hemos llegado” y nos da así una larga caminata por corredores y escaleras. La primera escena entre Rappaccini y su hija tiene todo un juego de cambios de humor espléndidamente logrado. El uso de la pantomima condensa situaciones e impone un estilo coreográfico a la representación completa.
La puesta de Héctor Mendoza tuvo un tino general que luchaba contra la concepción visual de la Carrington. Una obra de vuelo metafísico necesita asentarse muy fuertemente en una realidad inmediatamente reconocible. Un árbol mágico debe, ante todo, ser un árbol, muy botánico. Un jardín debe ser un jardín hasta que la acción lo transfigure. El estilo surrealista de la Carrington daba un tono alegórico a la obra, adecuado para Hawthorne tal vez, para su mundo moral, pero no para el mundo mágico de Paz. Los brujos parten de nuestra realidad cotidiana, de la realidad que mejor conocemos, y ya de ahí nos remontan (o nos arrastran) a otras. Y si los amantes tienen balcón (a la inversa, también, del célebre balcón: él está arriba y ella en el jardín), quisiéramos por supuesto que fuera sólido, practicable, realista. Mendoza pudo, sin embargo, transmitir el misterio, el arrebato amoroso, la turbiedad mágica. Y plasmó con imágenes memorables las visiones centrales de la obra: los amantes que no pueden tocarse, rozándose y girando como planetas, bajo las ramas de un árbol atroz.
Eso hay, imágenes, que resisten la prueba del ácido. “Es la imagen central de la obra la que permanece, su silueta, y si los elementos están correctamente mezclados; esta silueta será su significado, esta forma será la esencia de lo que tiene que decir... Dos vagabundos bajo un árbol, una vieja arrastrando una carreta, un sargento bailando, tres personas en el infierno en un sofá...” Cito a Peter Brook, El espacio vacío.
Los entusiastas de La hija de Rappacini hemos esperado un segundo drama de Octavio Paz. Su extraordinario don de poeta lírico, al servicio de su hábil y apasionado uso del foro, podrían darnos ese milagro poco abundante, raro hasta la desesperación en nuestro idioma: un verdadero poeta dramático.
* Hemos usado la 3a. edición, que aparece en: Antonio Magaña Esquivel, Teatro Mexicano del Siglo XX (México: Fondo de Cultura Económica, 1970), t. V.