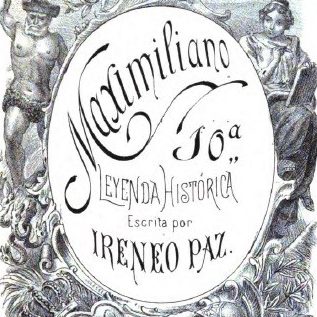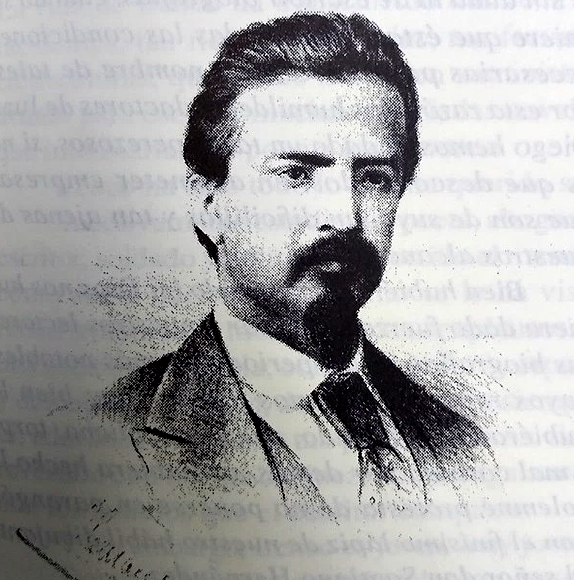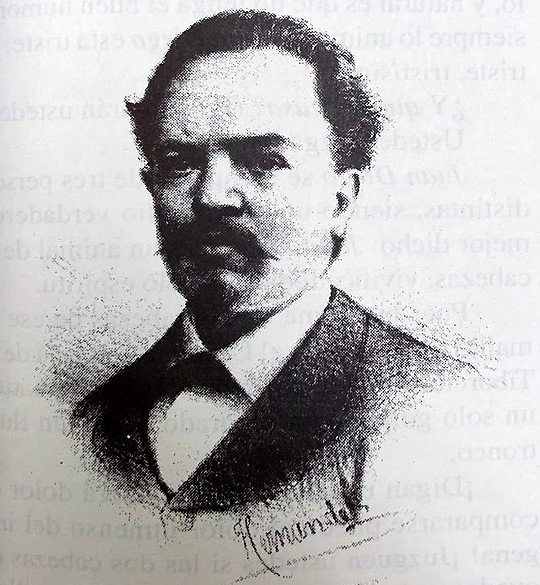Mi general: un cuento de Ireneo Paz
Año
1934
Personas
Paz Solórzano, Octavio
Tipología
Historiografía
Temas
El origen y la familia
Lustros
1930-1934

El siguiente cuento fue publicado originalmente en la edición del 23 de agosto de 1934 de El Universal Ilustrado bajo la autoría de Octavio Paz Solórzano; no obstante, los dos primeros párrafos vuelven complejo determinar quien escribió originalmente el relato. Por un lado se puede inferir que se trata de un dispositivo diegético donde el descubrimiento de un manuscrito de su padre funciona como el marco narrativo, sin embargo una revisión cuidadosa al estilo y temas del texto parece indicar que se trata de un texto de Ireneo Paz Flores. Esta hipótesis, a falta de una investigación filológica dedicada a la producción literaria de Paz Solórzano nos ha parecido la más verosímil.
El rescate de este texto, vuelto a publicar en la antología Voces recobradas: narrativa mexicana fuera del canon (UNAM, 2008), se debe a la investigación de Eder Elber Fabián. (ELA)
Hace por lo menos quince años, en un día de muertos, mi amigo Jorge me contó lo siguiente, que conservaba yo en borrador y pongo en limpio ahora que estoy desocupado, 12 de marzo de 1897.
Este manuscrito, como otros muy curiosos me lo encontré en los archivos de la biblioteca de mi padre, al estarla catalogando; acercándose el día de difuntos creí conveniente darla a la luz pública para solaz de los lectores de El Ilustrado. Ahí va la historia, sin quitarle un punto ni una coma.
Eran las once y media de la noche, cuando estuve bien arrellanado en el sofá, del primero de noviembre de 1880, víspera de la gran conmemoración de los fieles difuntos, que con tanta pompa celebran los pueblos católicos, y con especialidad en México, no tanto por su profundo sentimiento de piedad religiosa o por sincero y amoroso re- cuerdo de los que fueron, cuanto por la ocasión que se presenta de visitar los panteones y celebrar en ellos escandalosas orgías, en que el amor al aire libre, las enchiladas y el pulque ejercen las mismas funciones que en las fiestas religiosas de los pueblos cercanos a la capital. Pero mi historia, esta que voy a relatarles, es la que interesa.
Y, ¡qué diablos!, vacilo mucho en referirla, aunque sea en el seno de la confianza, porque se trata de un caso tan extraordinario, que si se hiciera público a muchos haría sonreír pero a los más los llenaría de espanto. Quizás no se creería, pero ya afirmo que es una verdad del tamaño de un templo, habiendo sido yo mismo en aquel cuadro nada menos que el segundo protagonista.
Eran pues las once y media de la noche del primero de noviembre del año de 1880, día de Todos Santos y por consecuencia víspera de las solemnidades funerarias en los panteones, cuando llegué a la casa de vecindad en donde ocupaba yo una modesta vivienda de dos piezas aunque confortables. Permítame hacerle de todo ello una pequeñísima descripción.
El caserón aquel en donde estaba mi vivienda se encuentra situado en la calle del Hospicio de San Nicolás, generalmente habitado dicho caserón por familias decentes, sin embargo de la fama que tenía, y no sé si tiene todavía, de cobijar espantos. Hacía tres meses ya que vivía allí, sin haber visto espanto alguno, pero sí muchos espantajos correspondientes al sexo que llaman bello y que allí formaba una espantable excepción de la regla.
Aquella gran casa de vecindad había sido en los buenos tiempos virreinales palacio del marqués de Zúñiga y mucho después de consumada la Independencia mexicana pasó a ser propiedad del general Montenegro, que murió allí sin conocerse el diagnóstico de la enfermedad. Sus herederos vendieron la finca a un judío alemán y éste, muy diestro en el arte de saber sacar dinero hasta de las piedras, dividió y subdividió el local en viviendas que rentaban desde ocho pesos hasta ciento cincuenta pesos mensuales. Él mismo se presentaba a cobrar los vencimientos y cuando algún inquilino se le retrasaba, ya podía habérselas con un tinterillo y el ejecutor, que siempre estaban a las órdenes del alemán.
La gran puerta se cerraba a las diez de la noche; el portero se acostaba a dormir con sueño ligero cerca de un postigo, que era el que daba entrada a los vecinos que llegaban después de la hora, los que tenían obligación de soltarle la propina acostumbrada. Yo celebré con él una iguala: por dos pesos al mes tenía la obligación de limpiar mi calzado todas las mañanas; y, abrirme la puerta de buen humor, llegara yo a la hora que llegara.
En la noche de que antes venía hablando concurrí a una tertulia, velada literaria, cómica y musical en casa de mi novia, que celebraba su día onomástico, palabreja que mucho estamos usando ahora en vez de aquella que nos sonaba tan bonito cuando decíamos: "Hoy es el día de santo". La víspera ayudé a la familia a levantar un tablado en la sala, que es muy amplia, y allí representamos la bonita comedia "Levantar muertos", en la que hice el papel de apuntador. El papá de mi novia, a pesar de nuestras protestas, declaró solemnemente a las once de la noche que se daba por terminada la tertulia, y... "cada mochuelo a su olivo", como dijo quién sabe quién y quién sabe dónde.
Llegué a mi domicilio, según mis cálculos, a eso de las once y media, y el portero, manifestándose conmigo más amable que otras veces, me dijo con voz sin embargo apurada:
-Ándele, jefe, quiaque lo estaba esperando para alumbrarle la escalera....
-Bueno, gracias, Crisóstomo -así se llamaba el hombre.
-Porque es hoy cuando tiene que bajar el general, a las doce en punto.
-¿Y qué se me da a mí que suba o que baje el general?
-Entonces ya no recuerda lo que todos aquí saben y cuentan.
-¿Qué?
-Que todos los años en esta fecha hay una desgracia causada por el general. Hace un año mató a un sereno, hace dos mató a un cilindrero italiano, hace tres mató a cinco músicos, hace cuatro...
Ya no quise oír más, pues mientras Crisóstomo hablaba y más hablaba de las hazañas de su héroe, yo me puse a pensar que en efecto en la misma casa ocupaba una vivienda un general, que no era el que se había muerto, sino uno de Morelia que allá había tenido la profesión de vender chorizos, por las calles. Recordaba que cuando en Michoacán aparecieron las bandas de cristeros, que medio desbarató con sus tropas el general Escobedo, el vendedor de chorizos sentó plaza de general, sin andarse con dianas, y, errante de aquí para allá, siempre derrotado pero nunca cogido como los grandes toreros, se salvó en las montañas. Esta era su táctica: si son muchos, a las juyendas; si son pocos, a las escapandas; si no hay naiden ¡a ellos!. En seguida rendía un parte ampuloso y anotaba la acción de guerra en su hoja de servicios.
Surgió la revolución que, apoyada en el Plan de Tuxtepec, arrojó a Lerdo de Tejada, elevando al poder a Porfirio Diaz; y el general Chorizos, que como ya dijimos nunca fue cogido, cuidó de afiliarse a la nueva causa que recibió con los brazos abiertos a todos los granujas que se presentaban, como en las demás revoluciones, dándole el mando de una de las mejores brigadas; por todo lo que, no teniendo más que a éste en pensamiento, cuando el portero me habló del general que hacía tantas muertes, Chorizo, que siempre me había parecido un hombre inofensivo, era a quien yo se las acumulaba, y no al muerto que me parecía más inofensivo todavía, no dejando, sin embargo, de preocuparme entre ambas vacilaciones.
Chorizo, por otra parte, ¡era tan bondadoso conmigo! En una vez me ofreció a una hermana suya para que me casara con ella por la iglesia solamente (creo que aun a lo criminal hubiera admitido), y además me ofrecía copas y me llamaba "jefecito", como si yo hubiera sido algún capataz de matanceros en el rastro o capitán de alguna cuadrilla de ladrones, que no otra cosa eran los cristeros de Michoacán.
Así fue que, hechas después al galope todas estas reflexiones, dije al portero de nueva cuenta:
-No se apure, amigo Crisóstomo, ya conozco al general y somos buenos amigos.
-Siendo así, está bien. Yo le hablaba del otro general, del difunto, que es el que viene a dar guerra cada año. Buenas noches.
Se arrebujó en sus cobijas y yo subí a mi vivienda, entré en mi cuarto, me desnudé, echando previamente el sobretodo a un lado, el sombrero al otro, el saco, el chaleco y los pantalones más allá, y a toda prisa me metí debajo de las sábanas, porque sentía frío, quedando la pieza medianamente alumbrada con la luz de una pequeña lámpara que mi doméstica Susana tenía cuidado de dejarme encendida todas las noches, por supuesto cubierta de mi lado con una pantalla verde.
¿Mis muebles?... Pocos. Aparte del buró y un par de sillas con asiento de bejuco, tenía una mesa chica, un buen escritorio y al lado un hermoso sillón, con un gran cojín y respaldo de cuero, que me servía algunas veces hasta para dormir la siesta.
El recuerdo de mi amada me acompañaba siempre al poner la cabeza en la almohada; pero en esta noche, no sé por qué, estaba entreverada su imagen con la bigotuda del general...
-¡Bah! -me dije-, todavía me turban los humos de los licorcillos con que me obsequiaron en la fiesta.
Me dormí... Creo más bien que apenas acababa de cerrar los ojos, cuando me despertó o creí que me despertaba un fuerte chisporroteo de la lamparilla, me incorporé para ver en qué consistía, y aun me incliné para tomar mis zapatillas, cuando ¡oh sorpresa! Al mismo tiempo que brillaba más la luz, tropezaron mis ojos con una especie de fantasma... Así juzgué que debían ser los fantasmas..., el cual poco a poco fue tomando figura de gente hasta quedar hecho un militar, una especie de general con sombrero montado y todo el resto.
Sin ceremonias tomó asiento en mi sillón y siguió fumando tranquilamente un puro que despedía torbellinos de humo.
Al ver aquello pensé lo que cualquiera otra persona hubiera pensado en mi lugar, que estaba soñando; pero sentándome bien, con las piernas echadas fuera de la cama a pesar del buen frío que se colaba en la pieza, restregándome bien los ojos, completamente despierto, pude darme cuenta de que aquello era un espíritu y no me podía caber duda de que era un espíritu, porque a través de su uniforme veía el respaldo de mi sillón de cuero.
Era curioso aquello, principalmente para mí, que nunca había pensado en hacerme espiritista.
Apenas había tenido tiempo de concebir estas reflexiones, cuando el supuesto militar que fumaba su puro con delicia volvió negligentemente la cara hacia mi lado, inclinó la cabeza y dijo algo entre dientes parecido a un saludo.
Yo a todo esto no me sentía asustado absolutamente. La figura aquella tenía algo de estrambótica, me divertía. Incrédulo como santo Tomás, quise palpar la verdad de lo que significaba aquella aparición, mostrándome con ella atento en lo posible, así es que en contestación a su saludo, dije con voz llena:
-Buenas noches. Hace frío, ¡he!
Con tono un tanto cuanto espiritual, así me pareció, pero eso sí fuerte y denotando mando o superioridad, me contestó que a él como militar que era le suponían muy poco las inclemencias del tiempo y acabó diciéndome:
-Creo que tiene usted razón.
Guardé silencio observando con toda atención la figura de mi extraña visita que no dejaba de ser impresionante. Aunque las formas eran blancas, vaporosas, transparentes y las veía claras, perfectas y distintas como me figuraba las de un espíritu, lo que tenía a mi vista era un general que llevaba sombrero montado, charreteras, bota fuerte, banda y espuelas... Además sus ojos eran chispeantes, su rostro sañudo, su bigote abundante y erizado, su voz penetrante, muy brusca.
Éste no era, pues, mi general Chorizo, y entonces se me vino a la imaginación el otro general de que me había hablado el portero. Éste era seguramente el espíritu del general Montenegro, que había sido propietario de nuestro caserón y que no se conformaba de que hubiera pasado a manos de un judío alemán. Este era el espanto que se aparecía todos los años en la madrugada de los muertos, para darse gusto también enviando a uno que otro ser humano a la penitenciaría.
Me sobrecogió cierto temblorcillo en las piernas y echando mano de toda mi afabilidad, le dije:
-Supongo que tengo el honor de hablar con el señor general que en uno años anteriores tuvo a bien matar a un sereno.
El individuo se sonrió y me dio las gracias por haber traído a su recuerdo un acontecimiento, que, aunque de muy escasa importancia, le causaba cierta alegría.
Naturalmente tal respuesta me llenó de asombro. Yo esperaba un lamento, un quejido, alguna expresión que significara remordimiento, pero no que el condenado espíritu se mostrara satisfecho, muy contento de haber cometido aquel asesinato, de modo que me juzgué autorizado para dedicar un momento al cadáver del italiano que tocaba el cilindro y le pregunté donosamente:
-¿Es verdad que usted, señor general, tomó alguna parte en la muerte de un profesor callejero que tocaba?...
-¿El cilindro? -acabó él mi interrogación con voz de trueno- ¿Y quién se ha permitido decir que me ayudó a matar a ese pelagatos que no era tal profesor come usted le llama? Si alguno asegura tal especie voy a matarlo.
-No, señor general -me apresuré a decirle dulcemente para calmarlo- perdóneme el quid pro quo que he padecido. ¿Quién se atreverá a disputar a usted tal asesinato?
Y en seguida le pregunté qué había hecho de los cadáveres.
-¿De músicos?
Me quedé perplejo sólo para mis adentros exclamando: ¡Demonio! Y le pregunté en seguida tartamudeando:
-¿Hay músicos también?
Se sonrió sardónicamente mi interlocutor, tosió como si fuera doncella que por primera vez escuchara frases de amor efusivo y me contestó con un aplomo que me dejó frío:
-¿Qué si también musiquillos han bailado en la cuerda, me pregunta usted?
Pues le diré: solamente trombones fueron siete, clarinetes tres y un maestro de tambora.
-¡Cáspita! -exclamé probablemente sonrojado, a lo que veo no le falta a usted trabajo, mi general.
-Aunque me esté mal el decirlo -se apresuró a contestarme- en realidad, hablando en plata y refiriéndome a la gente común y ordinaria de esta sociedad, creo que hay pocos espíritus que tengan una existencia más ocupada que la mía.
Siguió un silencio, y mi general, siempre fumando, echaba por boca y narices una humareda espesa y luminosa. Al menos a mí me pareció que juntamente con d humo despedía chispas...
Por lo demás, aunque yo nunca hubiera visto un espíritu, este que ahora tenía delante me interesaba, tanto por su historia criminal, como por su aplomo para contarla y la forma tranquila con que daba chupetes a su tabaco.
Sobre esto último le pregunté con ingenuidad:
-¿Qué clase de puros son los que usted fuma?
-De a ocho, del antiguo estanco -me contestó.
-¡Ah!, ¿todavía los hay?
-Yo los conservo porque en mi tiempo fueron los mejores -me respondió agregando luego:
-Todo el tabaco que un hombre consume en vida, cuando es bueno como el del antiguo estanco, que nunca era mezclado con porquerías y que fue el único que yo fumé, se conserva bien en el otro mundo. Al menos yo tengo de él una buena existencia.
-¡Hombre! -le contesté regocijado.
Pero me interrumpió luego, diciéndome:
-Soy general.
-Digo, mi general, desde hoy me resuelvo a fumar cuanto pueda en vida, contando con el privilegio de seguir después de muerto con el disfrute de mis puros aromáticos y finos, los Emperadores de Balsa, que si bien cuestan mucho son de buena vitela.
Me levanté de la cama luego y ofrecí uno al general diciéndole:
-Fumemos un Emperador.
Ya se sabe cuánto sirve para estrechar las relaciones masculinas un buen tabaco, o una buena copa, así es que luego que el general, o el espíritu, lo mismo da, hubo dado unos cuantos chupetes, exclamó:
-Esto es delicioso.
Viendo a mi huésped de tan buen humor, aproveché la ocasión para decirle:
-Cuénteme usted su historia.
-¡Hum! Me contestó, ya me parece verme mañana en letras de molde y tal vez hasta con estampa en algún periódico de los muchos que ahora se publican; pero como al fin y al cabo eres un buen chico te desembucharé algo de ella. Escúchame.
Y el espíritu. Tosiendo con coquetería y arrojando humo como una locomotora, habló así:
-Esta casa fue mía y aquí espiché esta vivienda, la mejor acondicionada de todas, me servía de despacho y aquí sufrí lo que pocos seres humanos han sufrido en su vida. Por eso a la hora de mi muerte juré vengarme de todos mis atormentadores. ¿Quiénes fueron ellos? Los músicos, los cómicos, los oradores, los aficionados al canto y el sereno. Como era yo general, y de primo cartello, porque fui ministro; en mi cumpleaños, en el de mi mujer y de mis hijos, o con motivo de cualquier fiesta familiar allí estaban haciendo retemblar las paredes de la casa las bandas militares de la guarnición, las felicitaciones, las músicas de cuerda a bailes, los grupos de amigos o de simples conocidos, que me espeluznaban con arengas llenas de encomios sobre mis batallas, mis valentías, mis victoriosos hechos de armas y mi llenos de esplendores que nunca llegaban. Pero entre tanto había que hicieran comedias, que yo siempre deseaba terminar en tragedia, había bailes y había comelitones que me costaban un sentido. En cada día de mi santo me quedaba sin blanca. La vida me era insoportable. Hace seis años vino a México una compañía de músicos de Paracho, compuesta de indios muy sucios y ensabanados, con los siguientes instrumentos: ocho guitarrones, seis guitarras y cuatro guitarristas del tamaño de un alfiler, dos violines, un tololoche y un triángulo de acero, total veintidós vagos, fuertes, sanos y robustos, buenos para llevar un fusil, pero constitucionalmente limosneros y atormentadores de la gente decente. Me dieron una serenata, ¡cuándo me les había de escapar! Los recompensé con una comida en que se les dieron tacos de chicharrones de puerco con guacamole, pescaditos, pápalo quelite y pulque colorado teñido con fuchina. Todos reventaron dejándonos en paz.
Recuerdo que una de tantas veces, invitado a una población inmediata, se me recibió allí como a un obispo. La cosa fue terrible: arenga por aquí, arenga por allá, música por delante, música por detrás y por los lados. Si al escusado iba, la música me seguía, y al detenerse en la puerta me tocaban aires nacionales como "El aguador", "El agachado", "La indita", "La pelona" y "El borrachito". Tantas tocatas me ponían frenético, sobre que nunca tuve aficiones filarmónicas de ninguna especie.
Al seguirme aquellos ejecutantes de piezas, que a mí era al que ejecutaban, me figuraba ser yo perro con cencerro, yegua caponera, burro de majada o cualquier muñeco, menos general. Regresé a México y ya en el patio de esta casa me esperaba una música de cuerda, la banda de los quebraditos, que había entonces, y unos jovenzuelos dispuestos a echarme un discurso y a cantarme el Himno Nacional. Por la noche los vecinos me dieron comedia y baile. Cuando me acosté estaba reventando de cólera, tuve derrame de bilis, retención de orina y de otras materias... ¡estaba atacado de música!
Pero luego comenzó mi venganza y empecé a vivir... A los tres días tuvieron lugar mis funerales. Mi brigada me hizo los honores militares, y uno de los batallones de infantería, con música a la cabeza rodeó mi sepulcro. Cuando empezaron a echarme paletadas de tierra uno de los músicos, el corneta pistón, que era el director, inició ruidosamente una pieza casi fúnebre, la plegaria de Moisés en el desierto, pero fue tal el ruido del feroz corneta pistón, que en ese momento juré matarlo y lo ahorqué n la misma noche... Fue mi primera víctima. El temor que produje en el músico despertó mis instintos bélicos, ya adormecidos: recordé mi vida militar de marchas B y contramarchas, combates con las respectivas derrotas después de señalados triunfos, sitios de fortaleza y demás farándulas; figurándome tener ante mí una tropa de poetas, músicos y oradores, lancé este grito de guerra: ¡a ellos!
-¿Usted es autor? -me preguntó interrumpiéndose.
-No, no -le contesté temblando-, ni lo pienso.
-Pues continúo. Al lado de esta casa vivía una damisela dada a tocar la guitarra y al frente habitaba en una casuca, ahora reedificada, un sujeto muy sucio que se apellidaba Garfias y tocaba el contrabajo o tololoche como le llamaban los indios; logré que la pareja se pusiera en contacto. Se amaron locamente y les sugerí la idea de huir, porque ella vivía muy tiranizada por una madre borracha. Además él era casado sin otro recurso para vivir que el instrumento. Realmente lo mantenía su mujer, que se ocupaba en asistir al párroco de este curato, al cual proporcionaba té de hojas de naranjo, chocolate con bizcochitos, pechugas de gallina, tamales y otros apetitosos manjares que ella sabía condimentar tan aseada como cuadrona. Garfias y la guitarrista huyeron sugestionados por los consejos que yo les daba cuando dormían, lo cual festejaron mucho la dama abandonada y más aún el cura. No tardé nada en hacer pelear a los prófugos, despedazando ella la cabeza de Garfias con el contrabajo a la vez que el músico metía la mitad de la guitarra en la boca de la guitarrista. Los dos murieron.
Una vez representaban un auto sacramental en el mesón de San Pedro y San Pablo. Allí ahorqué a Luzbel y a todos los artistas que representaban la corte celestial, no se me escaparon ni los pastores. En vida también tuve muchos instintos para el asesinato, de modo que cuantos me fastidiaban eran imaginativamente apuñaleados:
Varias veces seguí a los galleros en las fiestas patrias y con el pretexto del pulque los hacía entrar a los zaguanes de las casas de vecindad, en donde por fuerza tenía que armarse camorra y allí quedaban estrangulados. En esas fritangas me deshice como de unos veintinueve vociferadores. Perseguí luego a los jóvenes y viejos recitadores de poesías y loas en los onomásticos de los grandes, a los músicos nocturnos, que procuraba envenenar con copas de aguardiente, lo mismo que a los demás bichos que me habían fastidiado la vida; de suerte que en los cinco años que llevo de fallecido cuento ya con unas ciento noventa víctimas.
Hace como dos meses me cantaron una misa fúnebre y el fraile que hizo mi panegírico me acumuló milagros que para mí fueron una novedad, porque nunca me pasaron por la imaginación. En la noche de ese mismo día tomé mi revancha: ejecuté al fraile juntamente con otros cinco que le aplaudieron y me dirigieron también encomios llenos de disparates, todo para que les regalara bien mi familia.
-¿Y el sereno? -le pregunté.
-¡Ah! Me olvidaba de ese infeliz. Tenía la mala costumbre de sentarse en mi puerta y durante tres o cuatro horas seguidas tocaba un organillo de boca repitiendo incansablemente el son de "No estés triste, Nicolás". Le hice que se tragara el organillo y espichó.
Aquí puso término a su terrible historia el general.
Los dos nos quedamos meditabundos, pero a poco él levantó la cabeza primeramente y habló así en medio de prolongados suspiros:
-Mi venganza ha sido completa. Estoy satisfecho. Es cierto que las almas de todas mis victimas suelen conspirar contra mí y hasta han osado darme cita en esta alcoba para venir a luchar conmigo. No les he tenido miedo y aquí estoy esperándolas seguro de que no vendrán.
Ni yo volveré tampoco...
-¿Cómo, general?, los vecinos lo echarán de menos y principalmente Crisóstomo el portero, tan acostumbrado a esperarlo todos los años -le dije.
-No sé lo que haré, se sirvió contestarme, a no ser, añadió, bondadosamente, que tú sigas viviendo aquí dentro de un año, en cuyo caso tendré el gusto de hacerte mi visita. Te he tomado ya cierto cariño, no sólo porque ya sé que no eres músico, sino porque eres valeroso, porque no se te han parado los pelos de punta al verme como a los otros a quienes tanto atemorizan los espantos...
Un ligero ruido como de aleteo interrumpió su discurso y hasta hizo impulso de levantarse.
-¿Qué pasa? -le pregunté.
Estiró los brazos, lanzó un nuevo suspiro y me respondió con aire de tristeza: El gallo va a cantar pronto y tengo que dejarte.
-¿Por qué?
-Mi permiso para a casa comienza a las once y media de la noche y termina cuando el gallo canta. Esto es lo que rezan nuestras ordenanzas… de la otra vida.
Nueva interrupción y nuevo estremecimiento del general. Se oyó otro aleteo y enseguida el canto del gallo del portero, sonoro, alegre, ruidoso…
-Tendré también que matar a ese gallo -dijo colérico.
En seguida se levantó, se caló bien el sombrero montado y sin tenderme la mano me dijo:
-¡Adiós, amigo!... Hasta muy pronto...
Temblé otra vez: pero tuve valor para decirle:
-Espere usted un momento, general, mientras me visto para salir a acompañarlo. Son las tres y media de la mañana y ya no podré conciliar el sueño.
-Gracias por tu bondad, joven; pero será imprudencia que dejes tu cama y salgas afuera, cuando está lloviendo.
-No le hace, tengo gusto en ir con usted hasta la puerta. Mire, general, añadí muy festejoso, pues no dejaba de recelarle, llévese esa caja de Emperadores como recuerdo mío.
-Es un magnífico regalo, gracias.
Se puso la caja debajo del brazo, y yo me encajé el saco y el sombrero, me armé de un paraguas y le dije:
-Estoy listo.
Salimos sin que nos sintiera el portero. El general me hizo presente que lo detestaba por chismoso. Al llegar a la esquina saludé al sereno que estaba allí con su linterna y me contestó:
-Buenos días, señor, ¿pero a dónde va con este tiempo?
-Acompaño a este amigo que se va a su casa.
-¿A cuál amigo? Me preguntó el sereno con extrañeza.
-Ja, ja, me reí yo, es el general que hace dos años despachó al sereno de este punto... voy a dejarlo en la otra esquina.
-¡Qué general ni qué ojo de hacha! Lo que ha de hacer usted es meterse a su domicilio y no exponerse a una pulmonía: viene sin camisa ni cuello, con saco, sombrero y sin pantalones.
Diciendo esto soltó una carcajada.
No me gustó la cosa y le dije con seriedad:
-Mire usted, Melquiades, no me gustaría quejarme con el señor inspector general de policía, que es todo un hombre, del comportamiento de usted. Mis pantalones están donde todos los hombres los tienen, en las piernas.
-Dispense usted, pero yo estoy viendo muy bien, que su mercé no tiene los pantalones.
-De modo que yo no sé lo que digo.
-Será lo que usted guste, pero yo no le veo jota de pantalones y lo que voy a hacer es meterlo en su casa.
Y diciendo y haciendo, me tomó en brazos como un chiquillo. Yo hice resistencia, pero en esos momentos [se acercó] un cabo de serenos que iba montado, el portero se había despertado al oír ruido en la calle, creyendo que era hora de salir a barrer; ya viéndome perdido supliqué me dejaran despedirme del general, que por cierto no se veía ya por ningún lado, ofreciéndoles recogerme en seguida. El frío que sentía por todos lados hacía convencerme de que pudiera ser muy bien que me faltaran los pantalones.
Pero ¿y el general? Se había despedido a la francesa.
¡Qué ingrato!... Por poco me da un ataque de nervios.
Oí distintamente que en el corrillo que formaron el sereno, el cabo, el portero y algunos vecinos se dijeron estas palabras: ¡está chiflado!
Y como yo siguiera buscando al general, se resolvieron a tomarme en brazos y velis nolis me metieron a mi vivienda.
-Todo ha sido un sueño -dijo una vecina.
El portero agregó, no me acuerdo si para su capote:
-Yo sé mi cuento.
Por mi parte luego que recobré un poco la razón que andaba por quién sabe dónde, exclamé:
-Yo soy...
No pudo terminar la frase mi amigo Jorge y como notara yo que estaba bien fatigado con su impresionante relato, le pregunté sonriéndome:
-¿Y la caja de puros Imperiales que regalaste al general?
-Si yo nunca he fumado, ni he tenido ningunos puros.
-Entonces lo soñaste, y como sin embargo de ser todo un sueño, saliste a la calle sin pantalones, eres pues...
-Soy...
-¡Sonámbulo!...