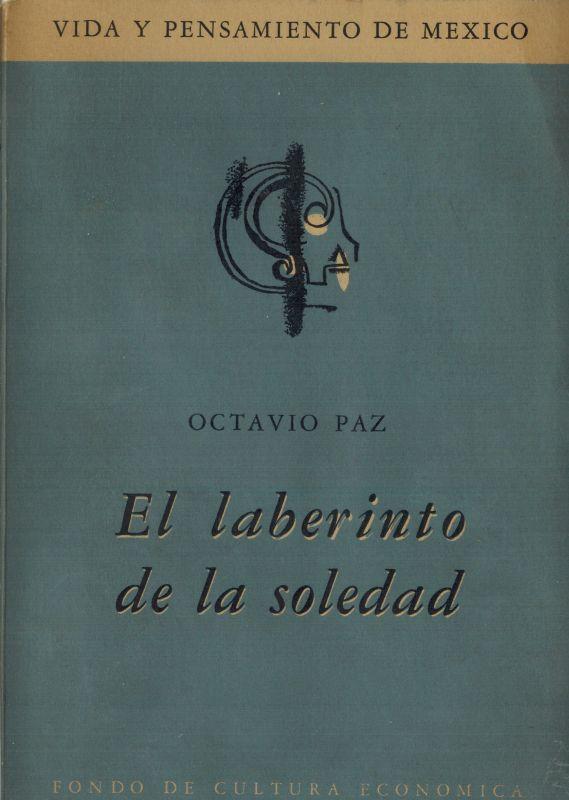Pensar desde la periferia
Isabel Turrent
Tipología
Análisis y crítica
Temas
Lecturas y relecturas: la obra en prosa

Somos, por primera vez en nuestra historia,
contemporáneos de todos los hombres.
Octavio Paz, El laberinto de la soledad
Un tema recorre todos los escritos políticos de Octavio Paz: la modernidad. El laberinto de la soledad no es la excepción. Por el contrario, fue el arranque. Octavio Paz no era, ni fue contemporáneo de todos los hombres. Fue, y por eso sus preocupaciones siguen siendo actuales y vigentes en México, contempoáneo de aquellos pensadores que desde la periferia de la civilización occidental, adoptaron y pensaron la modernidad para explicarse y explicar por qué sus naciones de origen no habían podido ingresar a ella. La modernidad deseable era para Paz, un conjunto de “actitudes, técnicas e instituciones” que han generado un alto grado de desarrollo económico, básicamente en Europa occidental y Estados Unidos, protegiendo, a la vez, un catálogo de libertades fundamentales para el desarrollo de cada ciudadano.
"La condición, el fundamento de la civilización moderna —escribió Paz—, es la democracia.” Una “creación política”, un “conjunto de ideas, instituciones y prácticas”; una invención colectiva, que con todos sus defectos, es el mejor sistema político inventado por el hombre.
Esta convicción profunda, lo hermana con los más notables pensadores y con los más célebres reformadores del siglo XX en la periferia. Como Paz, todos ellos tuvieron que emprender la búsqueda del mejor camino para alcanzar la modernidad; imaginar modos y metas. Algunos de esos contemporáneos de Paz, especialmente los políticos, optaron por abolir la sociedad tradicional y transitar por decreto a la modernidad occidental. Ninguno tuvo un éxito arrollador: simplemente, unos fracasaron en mayor medida que otros. A fines del siglo XIX, los reformadores Meiji en Japón lograron, en un proceso aceleradísimo, modernizar en unos decenios la economía japonesa: en los años treinta, el militarismo ancestral que había plagado por siglos la historia del país, se cobró una venganza terrible. Los militares nacionalistas involucraron a Japón en un conflicto militar que nunca tuvo posibilidades de ganar. En 1945, Japón tuvo que reiniciar el proceso de modernización desde la destrucción y la ruina. En Turquía, Mustafá Kemal Atatürk, legó a sus sucesores un país que actualmente es miembro de la OTAN, pero que no ha podido liberarse de lastres sociales, religiosos y políticos que han obstaculizado su desarrollo económico.
Pero, tal vez, sólo Rusia, se ha preguntado tan obsesivamente como lo hizo Octavio Paz, ¿quiénes somos? En su afán por resolver su crisis de identidad eterna, pensadores y políticos rusos siguen divididos aún en “eslavófilos” —aquellos que creen que la nación tiene un destino peculiar y diferente a Occidente— y “occideritalizadores”, que han tratado de adoptar las instituciones modernas a cualquier costo y convertirse —usando significativamente el mismo adjetivo que Paz usó desde El laberinto…— en un país “normal”. Esa interminable polémica ha llevado a ambos hasta la contradicción misma: Nikolai Berdiaiev llegó a proclamar que la “occidentalización” rusa era un fenómeno “oriental”, porque los rusos que anhelaban un país más liberal y racional estaban inspirados en el misticismo utópico asiático. Y algunos eslavófilos han encontrado la fuente de la idea de la peculiaridad histórica y espiritual rusa, nada menos que en la influencia del romanticismo alemán. No sorprende que haya sido precisamente Rusia quien emprendió el mayor experimento utópico que la humanidad ha intentado y que fue, por lo demás, el centro de las baterías críticas de Octavio Paz.
He mencionado a políticos y a pensadores. Octavio Paz, sobra decirlo, era básicamente un intelectual. Pertenecía a la constelación de escritores periféricos que han poseído una doble riqueza: han adoptado la civilización occidental y acumulado un conocimiento profundo de la cultura y la historia de sus propios países. Creía, como contemporáneo de la modernidad nacida de la Ilustración, en la fuerza de la razón. En El laberinto de la soledad escribió:
Hemos pensado muy poco por cuenta propia: todo o casi todo lo hemos visto y aprendido en Europa y los Estados Unidos ... Tenemos que aprender a mirar cara a cara a la realidad. Inventar, si es preciso, palabras nuevas e ideas nuevas para estas nuevas y extrañas realidades que nos han salido al paso.
No había recetas, pero ésa era la “responsabilidad” de México y de los países latinoamericanos, “como —agregó—, el de la mayoría de los pueblos de la periferia”. “El mayor fracaso de Hispanoamérica era, precisamente, no haber accedido a la modernidad.”
Entendió, asimismo, que el problema fundamental radicaba en el pasado: en la herencia tradicional y se preguntó una y otra vez, ¿qué hacer con el pasado? Su primera respuesta —El laberinto de la soledad— fue: entenderlo a través de la razón, aprender, dijo siguiendo a Nietzsche, “a pensar con libertad”.
En este sentido, El laberinto... fue una respuesta a las dos cuestiones que desvelan aún ahora a los modernizadores. En palabras de Amartya Sen, un economista que recibió como Paz el premio Nobel, y que nació y creció en ese país fundamental para el pensamiento y la vida de Octavio Paz, la India, la raíz del dilema está en determinar si el paso a la modernidad es posible a pesar de: 1) los poderosos efectos de la psicología humana y 2) la influencia inescapable de la diversidad cultural.
Paz no le dio la vuelta a la primera cuestión. Excavó hasta las últimas capas del perfil del mexicano para explicar nuestro atraso. Se propuso desmontar cada faceta de nuestro “carácter nacional” que era, según él, a la vez, “un escudo y un muro” y “un haz de signos, un jeroglífico”. Su conclusión fue pesimista. México era un pueblo de máscaras que ejercía muy poco la libertad y la razón. Todos somos, a fin de cuentas, “pachucos”; máscaras, naturaleza defensiva, soledad. Los extremos que devoran al mexicano, estableció Paz, son “soledad y comunión, mexicanidad y universalidad”: extremos que yacen “en el fondo de nuestras tentativas políticas, artíciticas y sociales…”.
La historia de México explicaba para Paz por qué los mexicanos éramos un pueblo desgarrado, perdido precisamente en el laberinto de la soledad. México había partido de un mundo prehispánico, de un patrón cultural unitario que fue destruido de golpe y en pleno florecimiento por Cortés, en 1521. La destrucción de la sociedad azteca fue también la historia de una traición cósmica. Los mexicas no sólo habían sido vencidos por los españoles, sino que fueron traicionados por sus dioses. Los indígenas, cuya herencia soterrada marca aún la cultura mexicana, entran a la Colonia en un estado de orfandad absoluta, de la que los rescata, a medias, la iglesia católica.
Sin embargo, México hubiera podido “salvarse” e ingresar con menos tropiezos a la modernidad si la potencia conquistadora hubiera estado, como la azteca, en pleno florecimiento en 1521. Desafortunadamente, como lo señala con tanta lucidez Octavio Paz, España optó por la parálisis y la petrificación. El neotomismo, la ideología hispana y eje de la Contrarreforma, fue un pensamiento “a la defensiva frente a la modernidad naciente y más apologético que crítico”. España se convirtió en la periferia del mundo ilustrado y Nueva España en la periferia de la periferia.
Tres siglos después, cuando México se independiza, el país era ya, a diferencia de Estados Unidos, una sociedad orientada hacia el pasado y no abierta hacia el futuro. Para Paz, el país vivió hasta el estallido de la Revolución, adoptando sin adaptar modelos externos; alimentando al reino de las máscaras que ocultaban una realidad contraria.
Toda la historia de México, de la Conquista hasta la Revolución -concluyó-, puede verse como una búsqueda de nosotros mismos, deformados y enmascarados por instituciones extrañas, y de una forma que nos exprese.
Pero las preguntas centrales siguieron vigentes, ¿quiénes somos “nosotros mismos”? y ¿cómo podemos acceder a la libertad y al progreso modernos? Una gran mayoría de los escritores y teóricos modernizadores periféricos han afirmado, como el tunecino Hichem Djaít, que no hay una modernidad absoluta, sino “muchas modernidades diferentes” y diversas “condicionadas por las circunstancias en que se manifiestan”: por sus límites históricos espacio-temporales. Una, dicen, es la modernidad europea, otra muy diferente es la china o la japonesa. Estos argumentos, enraizados muchas veces en la urgencia de mantener vigente un cuerpo de creencias religiosas, son falsos. La modernidad es una. Quienes violentan, por ejemplo, las normas que rigen a la democracia o pretenden ser plenamente modernos y mantener, a la vez, una estructura económica plagada de regulaciones y subsidios, como el Japón, fracasan tarde o temprano.
Por ello, Paz tenía razón cuando afirmó, como lo hicieron otros de sus contemporáneos, que la modernidad es única. Proclamó también que México es Occidente. Pero dado que nuestro país nació a la vida independiente como la periferia de la periferia, la proposición de Paz se estrelló con la frontera que ha devastado el optimismo de todos los modernizadores. Con lo que Amartya Sen denomina “la barrera —o disonancia— cultural”. A saber, el choque entre los valores tradicionales y aquellos que conforman la cultura occidental y que cimentaron el desarrollo económico moderno y la democracia. Entre ellos, la fe en el razonamiento analítico, la libertad y la tolerancia que sustentan la imaginación moral y los conceptos de derecho y justicia en el Occidente desarrollado. En consecuencia, el dilema que Paz confrontó era si México podía trasponer esa frontera o disonancia cultural y emprender la modernidad.
Para Paz, la Revolución de 1910 fue un paso en la dirección correcta, “un descubrimiento de nosotros mismos y un regreso a los orígenes”. Es indudable, como afirma Paz en El laberinto..., que el movimiento revolucionario recuperó al pasado —especialmente con el programa zapatista y el arte—, creó una forma propiamente mexicana y aun una filosofía de la mexicanidad en la obra de José Vasconcelos. Y podríamos agregar, construyó una estructura financiera e industrial, y encabezó decenios de desarrollo económico. Pero es difícil compartir el optimismo de Paz frente a la Revolución porque no allanó el camino de México hacia la modernidad política. Ni adoptó ni adaptó la democracia, sino un arsenal de máscaras nuevas que ocultaban ahora la existencia de un régimen autoritario, patrimonialista y corrupto. La Revolución pudo haber recuperado el pasado, pero no abrió el país al futuro. El Estado emanado de la Revolución se convertiría años después en el ogro filantrópico.
Octavio Paz no se dio jamás por vencido. Ni en medio de las críticas más feroces insinuó que en México había vencido la “disonancia cultural” que ha dominado, en parte, la compleja y larga relación del país con el Occidente desarrollado. Pero 33 años después, en Tiempo nublado, afirmaría, para explicar las turbulencias políticas de Hispanoamérica en el siglo XX, que eran “parte constitutiva de un pasado que no quiere irse” y llegó a la conclusión inescapable a la que han llegado todos los teóricos de la modernidad: “modernización significa abolición de ese pasado”. Es una pena que no haya vivido para ver el fin, en parte, de ese pasado, a manos de los que representan mejor que nadie al otro pasado, el que nos enriquece: que no haya sido testigo de las largas filas de votantes indígenas chiapanecos enterrando al ogro filantrópico.