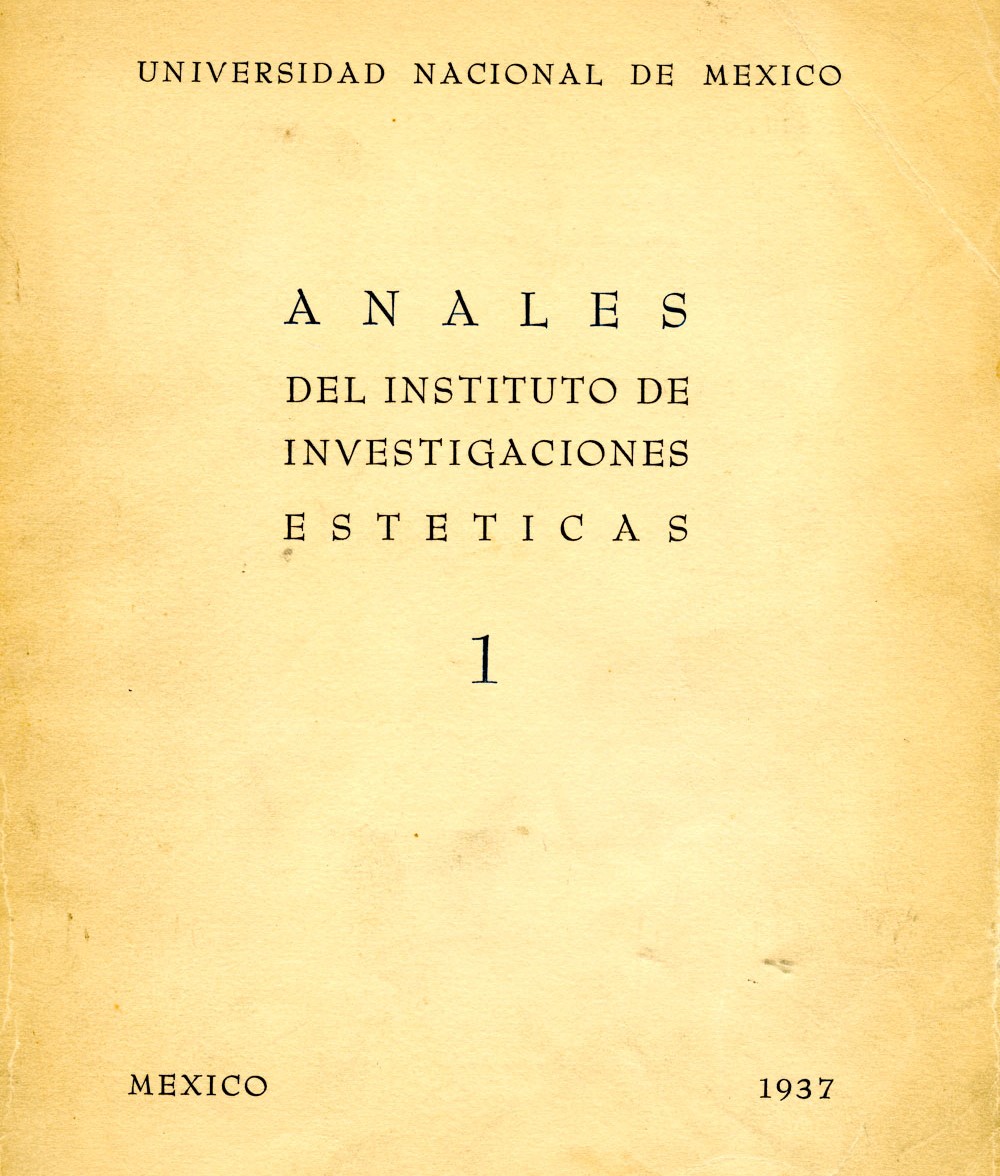Las "Notas" de la llegada a Mérida
Octavio Paz
Año
1937
Tipología
Conversación
Temas
Paz en Mérida: la primavera socialista de 1937

En la prensa —en el diario El Nacional el 8 de mayo de 1937 y en su sucursal meridana, el Diario del Sureste— el joven Paz narró en unas “Notas” (13:189) su llegada y unas primeras impresiones de Yucatán que pueden prologar las cartas. (G.S.)
I
Bajo del avión levemente aturdido. Una densa oleada de aire caliente me saluda. De pronto, al tocar de nuevo tierra —una tierra que todavía no es la «tierra firme»— toco también otro suelo, cercano y entrañable: me sumerjo, como envuelto en una secreta e invisible onda, en la más tibia infancia. ¿Cómo asociar esta atmósfera ardiente con la bruma de la niñez? ¿Cómo reconocer en este cruel vaho, en esta seca desnudez, un blando aliento, un rumoroso río de recuerdos? No sé pero por un instante brotan dentro de mí las tardes de verano en el valle de México, los mediodías luminosos y cálidos del colegio. No sé. Lo cierto es que existo y que, otra vez, soy hombre terrestre y no hombre de nubes y aire. Hombre sitiado por la tierra que me saluda y el pasado que me recobra, cercado por la violencia y una naturaleza que rechaza.
Así subo al automóvil. El asfalto, limpio y acerado, luce un esplendor contenido que va del gris al violeta. La ciudad es a estas horas una hermosa luz que atraviesa las calles y desemboca en un sitio misterioso, del que todavía no conozco sino el temblor y la recóndita frescura. Y todas las calles, se presiente, conducen la luz al mismo sitio. Pero, antes, la luz toca un muro resplandeciente, hace brotar espadas de un balcón, atraviesa la atmósfera vibrando... No es una ciudad hecha de volúmenes sino del juego de la luz en el aire y sobre las fachadas, vagando en una calle, hiriendo un verde vegetal; el viajero siente, desde el principio (y esta sensación se afirma cada día), que la ciudad no es más que una calculada danza de colores, el sitio en que reposan los colores, el fruto y la substancia de los colores. Tibios, tímidos colores de Mérida, subiendo del blanco, como un tenue vapor, al rosa, al crema, al verde tierno del amanecer.
En el trayecto cruza una esquina, entre la atmósfera deshabitada de las tres de la tarde, una mestiza. Como un fresco relámpago, un relámpago vivo y súbito, lleno de blanca desnudez, de inesperada y cándida frescura. Sin embargo, no es la llama dulce del rebozo, ni la tranquila hermosura del huipil, lo que conmueve. Con este encuentro me enfrento, por primera vez, a un hecho frecuente y diario en Yucatán: la presencia de lo indígena, su reiterada y siempre decisiva influencia en la vida social. De este encuentro parte, en realidad, todo intento de comprensión, todo esfuerzo por acercarse a lo que verdaderamente mueve a la península. Aquí lo indígena no significa el caso de una cultura capaz de subvivir, precaria y angustiosamente, frente a lo occidental, sino el de los rasgos perdurables y extraordinariamente vitales de una raza que tiñe e invade con su espíritu la superficial fisonomía blanca de una sociedad.
II
Mérida es una población española, señorial y lenta. Las guías de turismo la tratan de «romántica capital». Las casas, de un solo piso, bajas y amplias, tienen una huerta, un molino de viento y tierra húmeda, traída de otros sitios. Todo esto es trabajo humano: aquí la fecundidad es una victoria del hombre contra la sequedad y la inclemencia. En las noches, jadea la ciudad; asomadas a los balcones o en las puertas, las muchachas conversan y sus voces son como un hondo río, como el obscuro presentimiento del agua. A veces gime sordamente una veleta. De una calle silenciosa crece un tumulto de hierro y piedra y un olor penetrante de belfos y miembros sudorosos: cruza una calesa. A estas horas hay, a pesar de la brisa que empuja el mar cercano, un ahogo que oprime y embelesa; se adivina una oculta, encerrada vida sexual, contenida, ferozmente secreta y aherrojada. Recordemos las hermosas páginas de Cernuda en torno a la Andalucía romántica. Cádiz: la misma construcción, a un tiempo sólida y aérea; la misma seducción, hecha de espanto y delicia; el mismo jadeo nocturno, desesperado, tibio.
En las noches de Mérida el hombre se hunde en la vida feudal. La palabra doncella tiene una dramática, tensa significación. Conocemos el secreto de los suspiros, la violencia de un perfume, el poder de ciertas palabras, el temor nocturno de los niños. Hay un pecho agitado, una palabra obscura, impronunciable, detrás de cada puerta, de cada balcón.
Sabemos que este mundo, por más encantador que nos parezca, desaparecerá. Que la palabra no dicha se dirá. Que una nueva vida, una hermosa y limpia vida, rescatará a la mujer de todo esto y tornará claras las relaciones casi sobrenaturales de hombre y mujer, libres de angustia y sombras.
III
Al pasar los días se descubre la composición social de la ciudad. No sólo hay clases divididas por la miseria y la servidumbre, sino que existe toda una orgullosa arquitectura de castas, impenetrable y rígida. No es nada más la pobreza de la ropa, como en Europa, ni la limpieza (todos son pulcros y prodigiosamente albean) lo que distingue a los hombres entre sí. No, no es el corte del traje, la calidad de la ropa, ni siquiera la cultura, lo que separa verdaderamente a los hombres, sino las ganancias... Y el color de la piel, que en Yucatán y en México todavía juega un papel importante en el reparto de las ganancias. Familias poderosas, con espíritu de casta (maravillosas familias criollas que hablan con entusiasmo del racismo alemán) y que rehúsan toda mezcla de sangre, presiden orgullosamente la vida exclusiva de la sociedad. Pero esta gente, tan cuidadosa de la pureza de su sangre, tan cruelmente enemiga de lo indígena, habla el idioma maya. Las necesidades del tráfico los obligan a usar el mismo lenguaje que hablan aquellos a quienes explotan y rechazan. Pero no sólo es el idioma. Todo el subsuelo social está profundamente penetrado por lo maya; en todos los actos de la vida brota de pronto: en una costumbre tierna, en un gesto cuyo origen se desconoce, en la predilección por un color o por una forma. El gusto, la suma de aficiones y repulsiones, en lo que tiene de más afinado y genuinamente aristocrático, es maya. La dulzura del trato, la sensibilidad, la amabilidad, la cortesía pulcra y fácil, es maya. Parece que del legado español esta gente (no la clase media que, a pesar de todo, conserva, como en todo el país, un contenido y sobrio decoro, a punto siempre de naufragar) sólo heredó la rigidez, la dureza.
Hay días en que todo, por un instante, se desploma; la ciudad se despoja de su máscara y, desnuda, deja ver sus vivas entrañas, valientes y calladas: los grandes días de la vida en las calles, los días de las huelgas y de los mítines. Hay días en los que el campo recobra a la ciudad; indígenas y mestizos le dan a Mérida entonces su verdadero carácter. La blanca ciudad se vuelve más blanca aún. Los trabajadores le dan sentido, la dignifican, muestran lo verdadero.
IV
Hay una palabra que dice por sí sola todo lo que es Yucatán: henequén. La vida de la península y la de la ciudad. También la muerte de muchos campesinos pobres, de colectividades enteras de indígenas. El monocultivo (que ha hecho de Yucatán una región con características propias) ha dado a la clase campesina, junto al despojo y al hambre, cohesión nacional y racial, sentido a su destino. Pero cuando los grandes hacendados hablan de las notas que singularizan a la economía y a la vida peninsular y gritan la necesidad de yucatanizar a Yucatán, nosotros sabemos que lo que en realidad quieren es manos libres para la venta del suelo y sus productos al imperialismo. Los latifundistas, ellos que son iguales a todos los del globo, ¡nacionalistas, regionalistas! En este sentido, y en estos momentos, me parece profundamente antidialéctico plantear de una manera abstracta, la cuestión de las «nacionalidades oprimidas». La única originalidad verdadera, la única riqueza expresiva, con valor y alcance humano y nacional (típico, digamos, para emplear la palabra) es la que imprime lo maya a la población. El idioma y las costumbres, el acento autónomo en suma (sí tiene, verdaderamente, un acento nacional Yucatán, y no es, simplemente, un matiz, todo lo singular que se quiera, de la nación mexicana) es maya. Y lo maya es, justamente, aquello que con mayor horror rechazan los grandes explotadores feudales.
Mérida, la ciudad moderna, dulce y clara, es el henequén. Esos colores blandos y desmayados, a los que la luz impía torna hirientes; ese rumor nocturno y apasionado, que vigila la noche de la ciudad; ese encanto límpido de paseos y jardines: la tierra en que crecen los árboles hermosos, el laurel y el algarrobo y la palma real; la vida toda, es el henequén. La vida. La muerte de los campesinos. Se cumple aquí, como en todo régimen capitalista, aquello de que el hombre vive de la muerte del hombre. A veces, en la noche, uno se despierta como sobre escombros y sangre. El henequén, invisible y diario, preside el despertar.
Mérida, Yucatán, 1937